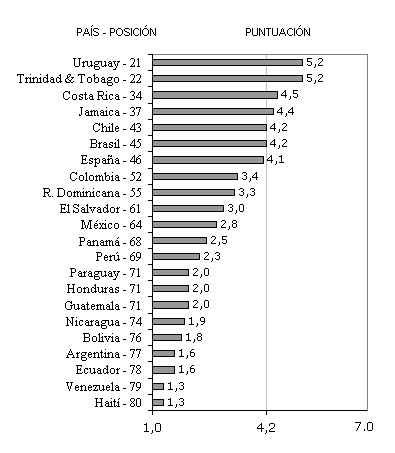
Observatorios
ciudadanos de la administración de justicia penal:
¿Cómo incidir desde un observatorio?
Carlos G. Gregorio [1]
1. Introducción
Las leyes de acceso a la información gubernamental y la extensión que han alcanzado las nuevas tecnologías han puesto a disposición del ciudadano gran cantidad de información. Sin embargo —en alguna medida— puede sentirse que se mantiene la opacidad. En efecto en el pasado era muy difícil obtener información que permitiera formarse una opinión sobre el desempeño de una institución o de un funcionario del gobierno, y entonces, las valoraciones estaban basadas en las anécdotas o casos con más resonancia que merecían la difusión por la prensa.
Hoy muchos órganos de gobierno difunden espontáneamente información básica que hace al desempeño de sus funciones —y la rama judicial no es una excepción. El problema actual es la saturación de información, o sea la información es tanta que se siente una pérdida de la percepción global, y surge la necesidad de transformar toda esa información en algunos pocos datos que si puedan conformar la opinión de los ciudadanos.
Sin duda las herramientas estadísticas tienen esa habilidad —transformar datos en indicadores— pero en las condiciones actuales de acceso la diferencia radica en que los ciudadanos sólo estarían potencialmente en condiciones de procesar datos con los criterios y enfoques que le son propios a la sociedad civil, y que no necesariamente apoyan los procesos de justificación y propaganda de los gobiernos. Facilitar este proceso es la razón de ser de los observatorios.
Antes de analizar las posibilidades de los observatorios es necesario aclarar que no todos los observatorios deben trabajar con indicadores estadísticos (entre los que se considerarán incluidos los procesos de identificación de la opinión, como las encuestas o los paneles), pues no debe dejarse de lado otros aspectos cualitativos que también tienen una fuerte capacidad explicativa: anomalías, buenas prácticas, denuncias, etc. son algunas de las posibilidades; pero también es posible incluir en el análisis otros elementos como la legislación o los marcos institucionales.
No debe olvidarse que la herramienta fundamental de un observatorio es el “contraste”: cualquier dato, hecho, decisión, indicador, norma legislativa, decisión judicial que pueda mostrarse que es diferente a la mayoría (o sea la tendencia, para usar el lenguaje estadístico) tiene un efecto multiplicador, ya sea una anomalía o una buena práctica. Esta forma de resaltar con respecto al contexto, es la que le da autoridad a un observatorio, y de alguna forma toda la metodología tiende a buscar mecanismos para que estos contrastes tengan impacto sobre las decisiones gubernamentales.
Se pueden distinguir varios enfoques institucionales: un observatorio en el que un sector del Estado se observa a si mismo como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas; un observatorio ubicado y gestionado desde fuera de la institución observada, la situación más frecuente es que se observe a un órgano del Estado desde una organización de la sociedad civil; y otro enfoque sería que una organización internacional observe una situación en uno o varios países, y busque un contraste entre ellos. Todos estos enfoques suponen diferentes niveles de independencia e incidencia; aquí, en este análisis, se tratará fundamentalmente de los observatorios que se gestionan desde la sociedad civil y están destinados a los ciudadanos.
2. Los observatorios posibles
Para que se produzca “contraste entre” es necesario que el observatorio defina un ámbito territorial o temporal, razonable y suficientemente amplio, de esta forma se comparan regiones diferentes o la evolución en el tiempo. Si no fuera así, la comparación y el efecto que de ella se espera, sólo se produciría si se dispone de un standard predeterminado; situación que no es muy habitual. Entonces la primera característica de un observatorio es que cuanto más amplia sea su definición territorial y más persiste en el tiempo, mejores serán sus resultados.
Se han extendido mucho los observatorios (tengamos presentes que no todos se llaman a si mismos de esa manera) que hacen comparaciones internacionales. Quienes los organizan y administran están decididos a enviar un mensaje a algunos países que aparecen en las posiciones más incomodas.
Antes de analizar las características mínimas de un observatorio, su estructura y la metodología, se intentarán presentar algunos ejemplos (y no todos se refieren a la justicia penal).
2.1. Observatorios internacionales
World Economic Forum (índice de competitividad). Un ejemplo de este tipo de productos, destinado a orientar a los inversionistas internacionales, ha sido desarrollado por el World Economic Forum y supone la capacidad de detectar las ventajas y los riesgos de invertir en un determinado país. Así —entre otros aspectos— si se intenta observar la independencia judicial, es necesario sortear la dificultad de determinar cuáles son todos los factores que hacen a la independencia e imparcialidad. Para resolver este problema, en este ejercicio se utilizan paneles (una metodología algo discutible) para desarrollar un índice basado en la consulta a ejecutivos de empresas y cuyos resultados pueden verse en la Tabla 1.
Tabla 1. Independencia Judicial
según el World Economic Forum, 2003 (puntuación media = 4.2)
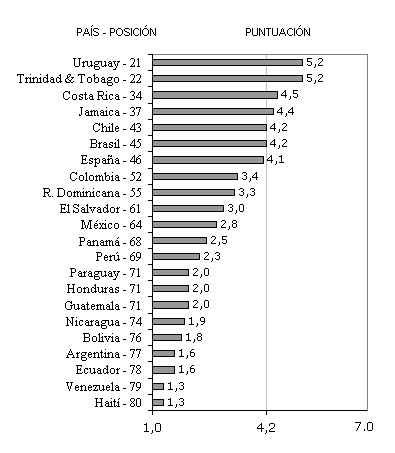
Sin lugar a duda la institución que realiza este estudio logra una posición de autoridad y envía una señal muy clara (aun cuando no necesariamente cierta). Para un gobierno es difícil, por no decir imposible, contestar este tipo de estudios, pero su impacto es innegable.[2]
Existen otras instituciones que se dedican a realizar este tipo de análisis, varias de ellas con datos que si provienen de las publicaciones oficiales o que han sido aportados por el país.
Comisión Andina de Juristas. Hace ya unos diez años la Comisión definió un conjunto de indicadores para evaluar comparativamente la situación de la justicia penal. Uno de los indicadores era el número de presos sin condena (comparado con el total de la población carcelaria). Este y otros indicadores tienen una fuerte capacidad descriptiva y explicativa de la calidad de la administración de justicia penal. Si además son calculados de tal forma que pueden ser comparados entre países y en el tiempo (año tras año) los resultados son muy significativos. La publicación de estos indicadores se descontinuó y ahora la Comisión ha optado por otros indicadores cualitativos.
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.[3] Se trata de un observatorio (presentado en forma de estudio) centrado en la temática de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes, que realiza el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos. Su estructura es la de un observatorio que intenta comparar las legislaciones, las políticas públicas y las decisiones judiciales utilizando el concepto de “buenas prácticas” y tablas comparativas donde los standards mínimos no alcanzados se muestran con sombreados en gris. Sin duda para hablar de observatorio es necesario algo más que un estudio puntual, pero este estudio es parte de siete informes regulares sobre este tema.
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil [www.oijj.org]. En este observatorio el acceso a la información es por país (o sea no se busca resaltar el efecto contraste), y su estructura destaca la legislación, textos y publicaciones (que denomina “literatura gris”), los artículos de prensa y organizaciones.
Observatorio de Justicia Penal [www.observatoriodejusticiapenal.net] . Se define su finalidad como: “democratizar los cambios en la administración de justicia, transparentar su funcionamiento, incluir un discurso crítico y propuestas viables e incorporar las demandas de los sectores sociales tradicionalmente marginados de la tutela judicial”. Su argumento de observación permanente se centra en:
“La Reforma Judicial es un proceso social complejo, que involucra diversos intereses de sectores sociales nacionales e internacionales. Los modelos normativos no cambian la realidad por sí mismos, su proceso de implementación requiere tiempo, recursos, compromisos políticos, discusión social, avances y retrocesos. También es novedoso en nuestra realidad latinoamericana y del Caribe, por tal razón se carece de planificación específica y muchas acciones de cambio son producto de ensayo y error. La transformación del sistema de justicia genera muchas expectativas que con el tiempo se diluyen y se provoca una confrontación “natural" entre la cultura tradicional y las prácticas novedosas. Esta situación justifica la construcción de instrumentos que provean información oportuna sobre los avances y retrocesos que vitalicen la discusión, conviertan las crisis de funcionamiento, que en forma inevitable se presentan, en oportunidades de cambio e incorporen nuevos actores en forma crítica y propositiva. El observatorio judicial nos permite mostrar la evolución del proceso de Reforma Judicial en las instituciones del sector justicia, en las prácticas judiciales, en los niveles de impunidad de conflictos graves y en la arbitrariedad de su funcionamiento.”
El ámbito territorial sería: El Salvador, Guatemala, Argentina y Paraguay. Este observatorio deja dudas sobre la o las instituciones que administran el Observatorio. La estrategia del Observatorio parece ser reproducir noticias publicadas en la prensa y captar “usuarios”. En efecto varios servicios del Observatorios requieren identificar el usuario e ingresar una clave, otros consisten en comunicarse o hacer algún tipo de comentarios. No existe un formulario de registro como usuario. El Boletín si parecería ser una de las estrategias que consistiría, por un lado en captar interesados (que quizás se transformen en usuarios) y se incide sobre ellos por medio de la información que se les remite en forma periódica. Existe también un buscador sobre una base de datos.
Observatorio de Seguridad Ciudadana.[4] Se trata de una “red de conocimiento y gestión para la prevención de la violencia en América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo. El Observatorio “disemina las investigaciones y acciones que el Banco impulsa en el área de prevención de la violencia y la seguridad ciudadana. También es un punto de encuentro de experiencias relevantes, prácticas prometedoras, diálogos de políticas y lecciones aprendidas a través de los múltiples esfuerzos que en la región y en otras partes del mundo surgen para responder a los retos de la seguridad ciudadana”.
Observatorio de la Violencia de Género. [www.observatorioviolencia.org] La Fundación Mujeres de España desarrolla alrededor de un sitio web una serie de noticias, documentos y datos para “la prevención de la violencia de género”. Sus estrategias parecen ser la suscripción al newsletter y al Banco de Buenas Prácticas.
2.2. Observatorios nacionales
Observatório Permanente da Justiça Portuguesa.[5] El OPJ da continuidad a una investigación realizada por el Centro de Estudos Sociais para el Centro de Estudos Judiciários, entre 1990 y 1996, sobre el funcionamiento de los tribunales y la percepción y evaluación que los portugueses tenían sobre el derecho y la justicia. Fue creado en el Centro de Estudos Sociais (CES) de la Faculdade de Economia de la Universidade de Coimbra, en 1996, a través de un contrato celebrado con el Ministério da Justiça. El objetivo principal es acompañar y analizar el desempeño de los tribunales y de otras instituciones y actividades relacionadas, como las policías, las prisiones, los servicios de reinserción social, los sistemas de pericias y el sistema médico-forense, las profesiones jurídicas y los medios alternativos de resolución de litigios. Le compete también, evaluar las reformas introducidas, sugerir nuevas reformas y realizar estudios comparados y estudios de opinión sobre la justicia.
Experiencias de Lucha, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro-americana "José Simeón Cañas".[6] “Las mismas constituyen esfuerzos concretos de personas y grupos sociales que trascienden el interés particular, al convertirse en ejemplos positivos para el resto de la sociedad. Son casos que impactan, tanto por el origen de los mismos como por la tenacidad de las víctimas y las resistencias que aún persisten para lograr justicia en ellos. A partir de estos y otros casos, se han definido cuatro importantes componentes para el diseño de estrategias exitosas en la búsqueda de justicia y respeto a los derechos humanos”. Se trata de un observatorio que existe en El Salvador desde hace muchos años, y que se caracteriza por su enfoque de difundir casos en los que ha intervenido el Instituto de Derechos Humanos.
Base de Montos Indemnizatorios [www.iijusticia.edu.ar]. Se trata de un observatorio de la justicia civil, en particular de las indemnizaciones por daños corporales en la Argentina. La presentación de la información (la unidad de información son las sentencias judiciales) se hace con un formato estructurado que resume los datos de la víctima, las lesiones y secuelas y las cuantías indemnizatorias.[7] Su objetivo es trasparentar los juicios indemnizatorios y facilitar la comparación; de esta forma los jueces se sienten observados y las partes en litigio disponen de información para llegar a una transacción.
2.3. Observatorios regionales
Observatorio Penitenciario.[8] Se trata de un observatorio aparentemente concluido, cuyo objetivo fue evaluar y monitorear las condiciones de todos los centros de detención de la Provincia de Buenos Aires, poniendo el acento en los establecimientos penitenciarios, mediante visitas mensuales a los mismos y el contacto con el personal penitenciario o de seguridad, funcionarios públicos afines, los internos y sus familiares. Se incluyen las tasas de superpoblación; los tipos de requerimientos insatisfechos de los internos; los canales de procesamientos de dichos requerimientos, incluyendo las denuncias de delitos, la forma de resolución de los mismos; la calidad y cantidad de su alimentación; los insumos médicos de que disponen; los estándares de salud mental, física y en relación al tratamiento de drogodependientes; y toda otra información relativa al tratamiento de reinserción social; en especial la educación y el trabajo.
Se publican indicadores en relación con la población penitenciaria,[9] y otros indicadores y estadísticas que en si mismos podrían ser considerados un observatorio (pero no se los denomina con esa palabra sino como “estadísticas”).
Observatorio argentino sobre seguridad ciudadana y violencia urbana. El observatorio se define como “el instrumento que usarán las fundaciones y los centros de estudios que apoyan la iniciativa para crear el banco de datos y de contactos que la sociedad civil argentina requiere para transformarse en un actor inteligente en el camino de encontrar las soluciones que reclama la situación de colapso que padece el servicio público de seguridad, sobre todo en las ciudades más importantes del país”. Son sus objetivos centrales: “a) generar un sistema de registro creíble y objetivo, que sea capaz de dar cuenta de la evolución de los todos los fenómenos que han ayudado a colapsar el servicio de seguridad ciudadana en la Argentina; b) generar una red de contactos y de comunicación que le permita a la sociedad civil tener una información clara y objetiva acerca de la evolución de la crisis y que permitan crear la sinergia necesaria para enfrentar situaciones de crisis o simplemente para sostener iniciativas colectivas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población en una cuestión tan crítica; y, c) incidir sobre la planificación y la ejecución de las políticas públicas de seguridad ciudadana, tanto a través de la promoción de una mirada integradora acerca del problema —y académicamente sustentable—, como a través de la gestación de un pensamiento y un discurso abarcativo y que sean a la vez capaces de crear y sostener consensos en torno a las soluciones necesarias”. El foco geográfico de los estudios del Observatorio es: el Área Metropolitana Buenos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires), Área Urbana de Rosario (Rosario, Gran Rosario y zonas de influencia), Área Urbana Córdoba (Córdoba y Gran Córdoba).
Aparentemente el observatorio se limita a la publicación de algunos estudios puntuales y aparecer relacionado con el Observatorio Sudamericano de Seguridad.[10]
3. Definición y estructura de un observatorio
Como puede verse en los ejemplos anteriores el concepto de observatorio es bastante amplio, incluso un sitio web o un centro de estudio puede pasar a denominarse “observatorio” por moda, porque se está ejecutando un proyecto que requería esa denominación, o por una simple expresión de deseo. Parece necesario entonces distinguir un observatorio, de las estadísticas clásicas, de una base de datos, de un centro de estudios, entre otras posibilidades.
Resulta claro que un observatorio ciudadano —al menos rescatando el sentido de la palabra observar— es un lugar desde donde los ciudadanos pueden ver algo en particular, que no pueden ver desde otro lugar o desde un lugar cotidiano. Observar es una acción limitada, no implica una acción directa o de denuncia utilizando los canales institucionales —pero tampoco están siendo excluidas.
Guardando la analogía, un mirador o un observatorio astronómico son lugares privilegiados (por su posición o por las herramientas que disponen) para que algo en particular pueda ser visto. En estos casos se colabora con el observador, se sugiere, pero es él quien mantiene sus expectativas y saca sus propias conclusiones.
Existen algunos elementos que parecen fundamentales.
- Un observatorio debe contener un banco de información o dar acceso a la información en forma organizada. No es sólo una base de datos ni un buscador. En general los datos básicos no son opiniones; tienden a ser hechos, decisiones, normas, noticias. La formación de opinión es en si misma una de las consecuencias esperadas;
- Tiene una definición temática; no es una ventana al mundo, más bien pretende aislar un tema de otros aspectos y convertirlo en el centro del interés;
- Puede estar limitado geográficamente, o al menos si no está limitado su definición temática se concentra en aspectos muy puntuales;[11]
- Existe una institución que le da credibilidad. La credibilidad es clave para que el observador no sospeche que se le está dejando ver algunas cosas, pero se le ocultan otras. En este sentido la información no puede estar filtrada;
- Se hace una presentación particular de la información, se organizan los datos en función de ciertos objetivos y ciertas premisas explicitas que se quieren alcanzar;
- Utiliza un conjunto de categorías analíticas y una definición de contenidos. Estas son la nota distintiva de cada observatorio;
- Si bien un observatorio se concentra en la situación actual; debe mantener cierto compromiso de actualización. Puede utilizar series históricas, pero siempre para valorar el presente, si mejoró o empeoró la situación.
Un observatorio supone —y deja ver— un posicionamiento con respecto al tema elegido; las categorías ni la forma de presentar la información son inocentes, intentan inducir en la opinión pública determinadas demandas e incidir en los gobernantes para corregir determinadas acciones, promover iniciativas en función de problemas y potenciar las buenas prácticas.
Un buen observatorio incluye toda la información pertinente, explicita las fuentes de información (documentos públicos, leyes, sentencias judiciales, casos, noticias), respeta la independencia del observador y mantiene su compromiso en el tiempo.
3.1. Algunas definiciones
Como se podrá advertir no existe un criterio único sobre qué es exactamente un observatorio. No se intentará aquí hacer una definición solemne, pues carecería de sentido y restaría creatividad a quienes quieren innovar en este terreno. Pero, para completar el análisis se agregan algunas definiciones que hacen los observatorios de si mismos:
Observatorio–IICA, Paraguay [www.iica.org.py/observatorio]:
“Un Observatorio es una figura instrumental que implica la recopilación de datos, su transformación en información, dotándola de importancia y propósito, realizada en forma sistemática y permanente sobre algún fenómeno natural, social o económico, con el propósito de profundizar en el conocimiento de su trayectoria y tendencias, a la vez de crear el instrumental necesario para monitorear y validar su comportamiento y evolución. El Observatorio se constituye un espacio donde se recoge la opinión y el parecer de los actores directamente involucrados con la situación del fenómeno natural económico o social "observado" (Información cualitativa), además de trabajar los datos de carácter cuantitativo que colaboran en la definición y medición del fenómeno a observar”.
Observatorio del Caribe Colombiano:[12]
“El observatorio es un centro de pensamiento que sale al encuentro de la realidad múltiple y compleja del Caribe de Colombia, lo que exige una actitud abierta ante el conocimiento y sensible en el análisis. Se dedica al estudio, la reflexión y la divulgación del conocimiento sobre la asombrosa realidad del Caribe colombiano y su perfil es el de un centro humanista, científico y cultural. El Observatorio es concebido como un organismo autónomo, independiente, pluralista, con capacidad crítica, que pretende contribuir a una mayor racionalidad en el debate sobre el desarrollo regional y a la formación de grupos de intelectuales dedicados a pensar la región”.
Observatorio Ciudadano al Congreso Nacional, Ecuador:[13]
“Es una mirada ciudadana al accionar del Congreso Nacional y los diputados y diputadas. Constituye una herramienta de información, seguimiento, previsión e investigación en materia de procedimientos legislativos que permita monitorear y evaluar el trabajo del Parlamento, su programa anual y sus propuestas más importantes. Es un mecanismo para que la ciudadanía pueda interactuar con el Congreso Nacional, expresando sus opiniones y elaborando propuestas que contribuyan a que las leyes aprobadas respondan a las demandas ciudadanas.
¿Por qué un observatorio legislativo?
Porque la producción legislativa no es neutra, sino que está cruzada por intereses de diferentes sectores, lo que debe ser de conocimiento ciudadano, democratizando la información y posibilitando que las y los ciudadanos participen con comentarios y sugerencias sobre los diferentes proyectos de ley.
¿Para qué un observatorio legislativo?
Para asegurar un mejor seguimiento de los electores y electoras a los elegidos y
elegidas;
Para lograr una retro alimentación entre la sociedad civil y el Congreso
Nacional;
Para contribuir a mejorar la institucionalidad del Congreso Nacional y
fortalecer la democracia”.
Observatorio de Medios para Colombia [www.saladeprensa.org/art293.htm]:
El Observatorio busca contribuir a establecer parámetros que sirvan para verificar el cumplimiento de esos deberes periodísticos que incentivan la convivencia ciudadana y el funcionamiento de la sociedad dentro de un orden conveniente. En una democracia participativa, es decir, aquella que integra un conjunto de organizaciones y comunidades con el fin de incidir en la toma de decisiones y en la definición y el control de las políticas públicas, el Observatorio puede constituirse en un auténtico mediador entre medios y sociedad, aumentando un espacio social, hasta ahora prácticamente vacío, pues la ciudadanía ha sido convertida en un conjunto de consumidores representados de modo ficticio por sondeos de opinión que emplean muchas veces metodologías cuantitativas, necesariamente reduccionistas, y con matices que muchas veces no representan los valores sociales más importantes de la comunidad”.
Observatorio Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, República Dominicana.[14]
¿Qué es un observatorio documental? Es un instrumento para disponer de una visión global y permanente de la situación y evolución de un determinado objeto de estudio, que permite evaluar su impacto y formas de aprovechamiento.
Funciones Ordinarias
1. Constituir un fondo documental que directa o indirectamente pueda dar cuenta de la problemática que estudia.
2. Analizar las nuevas tendencias y cambios que se vayan produciendo en el mismo y sus factores asociados.
3. Realizar investigaciones y estudios preparatorios y de viabilidad, organizar reuniones de personas expertas y crear, si fuera necesario, grupos de trabajo.
4. Impulsar la difusión informativa de los procesos anteriores y elaborar publicaciones de carácter periódico sobre la temática.
5. Facilitar el intercambio de información entre las diferentes autoridades encargadas de la toma de decisiones, personal investigador, profesionales y otros agentes interventores.
6. Asesorar a diferentes instituciones y organismos sobre el particular.
3.2. Fuentes de información
Un buen observatorio hace en forma previa una definición de las fuentes admisibles. Citar las fuentes es fundamental y, al usar Internet, la situación óptima es cuando se ofrece al observador un enlace profundo a todos los documentos que sirven de sustento a la información.[15] Esta forma de permitir que el observador analice todas las fuentes es un argumento más para hacer de Internet la herramienta ideal para un observatorio.
3.3. Relación “observador—observatorio—instituciones observadas”
Un observador busca un observatorio (en particular si la oferta es en Internet), por tanto el sitio debe contener las palabras clave que se utilizarán en esa búsqueda. Se debe hablar el lenguaje del observador y el observador debe sentir que esta siendo respetado intelectualmente. Un buen observatorio define su tema, su posición con respecto al tema y sus principios, define también su metodología y se compromete a brindar un servicio. El observador requiere que los compromisos se cumplan, para brindar su confianza, especialmente que el observatorio se actualice periódicamente.
La relación entre el observatorio y las instituciones (directa o indirectamente observadas) no tiene necesariamente que ser agresiva ni conflictiva, tampoco se trata de establecer complicidad. Es necesario mostrar convicción sobre la buena voluntad de quienes son parte decisoria en la institución observada (jueces, fiscales, policías, etc.) aun cuando estén superados por las circunstancias; si quienes dirigen un observatorio piensan que los actores de las instituciones observadas carecen de honestidad, deben entonces dedicarse a la denuncia y no a la observación.
Un observatorio nunca debe olvidar que es un mediador entre el observador y la institución observada, un facilitador en la gestación de opiniones. La magia consiste en aumentar la participación no en poner a unos contra otros.
3.4. Mediciones
Una de las estrategias de presentar la información puede consistir en señalar “buenas prácticas”, pero también un observatorio podría concentrase en difundir denuncias o anomalías. En ambos casos es necesario definir cuidadosamente los conceptos, explicitarlos —como principio de respeto al observador— y cumplirlos fielmente.
Muchas veces se recurre a los indicadores estadísticos. Los números tienen una autoridad diferente, y fundamentalmente tienen la capacidad de resumir en una sola mirada toda la situación y hasta la evolución en el tiempo. Los indicadores numéricos deben ser simples y conclusivos, es necesario graficarlos sin crear confusiones. Cuando están basados en datos oficiales (publicados) y pueden ser verificados por cualquier observador, producen resultados extraordinarios.
El problema está en disponer de datos básicos y definir un procedimiento sensible capaz de describir alguna característica esencial (si estamos observando al sistema de justicia penal, interesará “indicar” el debido proceso, la celeridad procesal, cuantas sentencias concluyen con una decisión de fondo, entre otros conceptos). Los indicadores requieren ser interpretados, la mejor forma es acompañar los gráficos con un texto explicativo.
Si los datos oficiales no son suficientes, o si están presentado en alguna forma que no facilita el análisis, cabe al observatorio formular en forma privada —o eventualmente pública— una petición que los datos necesarios estén accesible para todos los interesados.
3.5. Internet — ¿Puede un observatorio no usar Internet?
Internet da el control de la información al observador y le permite permanecer anónimo. Un boletín o un newsletter suponen que la información básica ha sido elegida con algún criterio de relevancia y el observador aparece como cautivo de quien le informa. Si el observador accede a un sitio en Internet y dispone allí de un motor de búsqueda, cuanto más dúctil es el buscador o el criterio de acceso a los datos del observatorio, más estará garantizando que es el observador quien define que información finalmente forma y fundamenta sus opiniones.
3.6. Otras cosas que no son observatorios
La prensa y en general los medios, no son observatorios porque ellos seleccionan demasié, sus coberturas temáticas son tan extensas que sería imposible presentar toda la información, además son muy débiles en facilitar el acceso a las fuentes; por ejemplo cuando anuncian la sanción de una nueva ley jamás incluyen el texto íntegro, ni siquiera en la versión on line, quizás porque ellos tienen una definición muy amplia de lectores o espectadores, mientras que aquí en los observadores serían un conjunto más reducido, más especializado.
Los barómetros y otros indicadores basados fundamentalmente en paneles o encuestas, no son observatorios porque —en la mayoría de los casos— el observador no puede verificar las fuentes.[16]
Una veeduría podría no ser un observatorio porque se concentra en “promover el ejercicio del control social”,[17] y no necesariamente contiene una base de datos. Una veeduría facilita a los ciudadanos llevar a la practica los procesos de denuncias, quejas y reclamos. En el mismo sentido las relatorías son instituciones o personas (relatores) que tienen una definición temática y están vigilantes para informar a sus organizaciones sobre hechos en los que es necesario intervenir. Es un mecanismo muy utilizado por los organismos internacionales (por ejemplo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial o el Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).[18]
Están también los libros blancos. Por ejemplo el Libro Branco de la Reforma Judicial en México, es el resultado de Consulta Nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en le estado mexicano.[19] En este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitó a la comunidad jurídica nacional, así como a las instituciones y personas interesadas a presentar propuestas sobre una lista de trece temas y deja la posibilidad de que se incluya “cualquier otro tema de interés”. Se reciben 5844 trabajos que quedan todos a disposición del observador.[20] Así el Libro Blanco y su publicación es una suerte de marco conceptual para entender los resultados de la Consulta y los procesos de reforma judicial; con base en la información obtenida en la Consulta expone los resultados organizados temáticamente y propone una serie de recomendaciones para avanzar en el proceso de reforma judicial. Así visto un libro blanco es un espacio de participación (un papel en blanco donde los ciudadanos pueden expresarse), que si bien no encaja totalmente en las definiciones dadas para un observatorio, es una idea que se le aproxima muchísimo.
4. Observatorios ciudadanos de la administración de justicia penal
En particular para la observación del desempeño de la justicia penal se requieren algunas precisiones metodológicas adicionales.
Las fuentes deben ser primordialmente las leyes, para establecer su adecuación a los instrumentos internacionales de derechos humanos, su grado de cumplimiento y aplicación, las lagunas normativas, entre otros aspectos. En segundo lugar están las sentencias judiciales, y éste es el gran desafío para un observatorio pues aquí es donde se hace más necesaria una metodología para transformar una gran cantidad de información en una realidad observable. Resulta claro que un ciudadano no puede leer todas las sentencias penales que se publican los tribunales en Internet o en papel, aun cuando se trate sólo de aquellas que se ajustan a una definición temática. Muchas de ellas son redundantes y no tendría mucho sentido incluir en la base de datos del observatorio cientos de sentencias que dicen prácticamente lo mismo. El trabajo de transformar este conjunto de documentos en tendencias y elegir en cada caso una sentencia paradigmática requiere mucha disciplina y trabajo. Existe una gran tentación, seleccionar las sentencias criticables y aquellas que son buenas prácticas, no está mal, pero si pudiera darse una apreciación numérica de cada tendencia sería un gran paso.
Otra fuente deben ser las estadísticas judiciales. En general las que publican los tribunales o los Ministerios de Justicia son muy débiles y es francamente muy difícil —no imposible— encontrar en ellas algún dato interesante. Aquí un observatorio debería incidir solicitando determinada desagregación de los datos, y este es un importante punto de contacto entre quienes lideran el observatorio y las instituciones oficiales. Hoy la mayoría de los tribunales disponen de bases de datos digitalizadas sobre los casos penales, las leyes de acceso a la información gubernamental no son muy claras —o derechamente excluyen— la posibilidad de obtener copias para ser procesadas y analizadas en forma externa. Ciertamente los tribunales objetan ceder estas bases porque contienen gran cantidad de datos personales (imputados, víctimas, testigos) que es necesario proteger, sin embargo en un ejercicio de transparencia se podrían establecer acuerdos de cesión de los datos si éstos han sido vaciados de toda la información que permita identificar personas (anonimizados). Casi la totalidad de los indicadores estadísticos sobre el desempeño del sector justicia que interesan a un observatorio no requieren identificar personas, por esta razón esta sería una forma de cooperación que demostraría transparencia y facilitaría el control externo.
Esta idea es extensible también al acceso de los datos de la Fiscalía, la Defensa Pública y las cárceles —e institutos de interacción y programas de tratamiento (cuando se incluyan a los adolescentes infractores).
La presentación de los datos que se ha observado más efectiva para incidir consiste en una combinación de tablas comparativas, sistematización de la jurisprudencia e indicadores estadísticos.
5. Conclusiones
Tanto los jueces como los gobernantes responsables le temen a la prensa, si son criticados o discutida su idoneidad esto sin duda incidirá en la forma que trabajan y deciden. El problema es que los medios no necesariamente representan a los ciudadanos; representan a ciertos grupos o corrientes de pensamiento, pero inevitablemente se pierde el valor de la participación o visión individual. Ellos se deben a sus lectores y definitivamente hay temas que no tienen prensa.
Por otra parte Internet aparece como una herramienta potencialmente adecuada para la libertad de expresión. La libertad de expresión requiere estar informado, por eso se afirma que este derecho esta íntimamente ligado al de acceso a la información. Aun cuando para una minoría —que no tiene prensa— es económicamente posible publicar sus hallazgos, opiniones o denuncias en Internet, estamos hoy frente al hecho que ningún político pierde el sueño porque un sitio en Internet le denuncie o le critique.[21]
Un ejemplo de esto puede verse en algunos mecanismos que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil han creado para aumentar su participación. Por ejemplo en Argentina han proliferado los “escraches” que suelen consistir en manifestantes que concurren al domicilio de algún político y que convocan a los medios para que den cobertura a la denuncia. Mientras que una denuncia no necesariamente es noticia, un grupo de personas con carteles y haciendo coros en la calle si puede ser noticia. Así nacieron también los “escraches virtuales” pero nunca tuvieron los efectos que se esperaba.[22]
De alguna forma los medios están comenzando a utilizar Internet como fuente, al igual que se vieron obligados a crear ediciones on line. Esta es una tendencia que es necesario apreciar cuidadosamente para diseñar un observatorio; es muy probable que un observatorio —que si bien está dirigido a sus observadores— utilice a los medios y su capacidad de informar a un grupo mas significativo y relevante, para lograr así un mayor alcance resonancia.
Los observatorios tienen un rôle en la conformación de la opinión pública y para facilitar la participación ciudadana. La seriedad y profesionalidad con que son creados y actualizados es una pieza fundamental para el éxito de sus objetivos.
NOTAS
[1] Documento preliminar preparado Florida International University - Center for the Administration of Justice que pretende servir de apoyo a las conversaciones previas a la presentación de propuestas al PROJUS (FIU—USAID: www.fiu.edu.co/projus/ ).
[2] El World Economic Forum ‘es una organización internacional independiente empeñada en mejorar la situación mundial’ (www.weforum.org). Actualmente invita en su sitio en Internet a “lideres de negocios” a participar en la encuesta 2003-2004 acotando que el Informe Global de Competitividad ‘captura un amplio espectro de factores intangibles que no pueden encontrarse en las estadísticas oficiales, pero que no obstante hacen a las condiciones de cada país para alcanzar un crecimiento económico sostenible’.
La puntuación se basa en los resultados de una encuesta de aproximadamente 3000 ejecutivos de empresa a quienes se les pregunta: ¿es el Poder Judicial de su país independiente de influencias políticas de los miembros del gobiernos, de los ciudadanos o de empresas (1 = “no”, fuertemente influenciables, 7 = “si”, enteramente independientes). El estudio incluye 80 países que son ordenados del más independiente al menos independiente.
[3] Florencia Barindelli y Carlos G. Gregorio, 'Estudio sobre Legislación y Políticas Públicas contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en América Latina, Save the Children—Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, 2007. En este caso el IIN responde a una la decisión AG/RES. 1667 (XXIX-O/99) de la Asamblea General de la OEA que le encomienda la preparación de un informe anual dirigido al Secretario General que dé cuenta de las acciones emprendidas por los Estados Miembros para combatir la explotación sexual comercial y de otro tipo, de niñas, niños y adolescentes. El último informe fue realizado en 2007: ver VIII Informe.
[7] Ver Gladys S. Álvarez & al. “Capacidad regulatoria de la difusión de información judicial”, en www.iijusticia.edu.ar/docs/alvarez.htm
[11] En la práctica, cuanto mayor es la extensión geográfica, mas concentrada debe ser la definición temática, y viceversa.
[15] Un enlace profundo es la forma de hipertexto en la cual la dirección de Internet que se provee al lector va directamente al documento pertinente sin pasar por motores de búsqueda o una cadena de enlaces. Muchos sitios —entre ellos algunos judiciales y jurídicos— intentan evitar que se realicen ente tipo de enlaces, haciendo que la dirección de una sentencia o un caso quede oculta. Existe mucha discusión sobre los beneficios y desventajas de los enlaces profundos, pero tratándose de documentos judiciales se estima que —al menos las sentencias— son documentos públicos autónomos, que deberían poder accederse en forma irrestricta. Uno de los argumentos para restringir este tipo de enlaces es la protección de la intimidad de las personas mencionadas en las sentencias que, al quedar en direcciones abiertas, podrian ser indexadas por los buscadores universales (Google, Yahoo, etc.). Sin embargo estos buscadores —y otros también— respetan el estándar de exclusión de robots (ver para más detalles sobre el Standard for Robot Exclusión: www.robotstxt.org/wc/norobots.html)
[16] El Centro de Investigaciones Sociológicas de España mide cada mes, el estado de la opinión pública española en relación con la situación política y económica del país y sus perspectivas de evolución, ver: www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros. En la nota “La desconfianza de los ciudadanos se ceba en la Justicia” sobre las valoraciones del, www.elmundo.es/1998/03/28/espana/28N0021.html se puede apreciar su metodología.
[17] Este es al menos el objetivo de la Veeduría Distrital de Bogota, www.veeduriadistrital.gov.co. Ver también la veeduría del CELS sobre la causa del “Doble crimen de la Dársena”; el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina es una organización no gubernamental que trabaja por los derechos humanos, ver: www.cels.org.ar/Site_cels/archivo_noticias/veeduria_santiago_digitalizacion.html.
[18] Ver por ejemplo las notas: “Relator especial sobre independencia judicial solicita visitar Ecuador” [www.un.org/radio/es/story.asp?NewsID=247], “Relator de la ONU aplaude veto a propuesta de ley contra independencia judicial en Italia” [www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=3694]. Ver también: www.cidh.oas.org/PRIVADAS/default.htm
[20] Ver: http://200.38.86.53/PortalSCJN/RecJur/ReformaJudicial/SaberMasLB/PropuestasRecibidas/
[21] Sobre este tema se puede ver: Carlos G. Gregorio, “Censura, mecanismos de control y derechos ciudadanos”, www.iijlac.org/docs/censura.htm
[22] “Escarchar” es fotografiar, según el Diccionario del Lunfardo Argentino, de José Gobello. Pero actualmente se entiende también como salir fotografiado en la página policial. En algunos "escraches" no virtuales en Buenos Aires, un grupo de manifestantes va a la casa del militar acusado, llevando carteles, panfletos y altoparlantes, acusándolo de sus violaciones a los derechos humanos, para dejarlo así "escrachado" con sus vecinos. La palabra, siempre según Gobello, proviene del genovés scracca o del piamontés screacè = expectorar. La Academia Argentina de Letras recoge el término como una "denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos". El uso de Internet para las protestas públicas es aun muy limitado, probablemente porque se desconfía de su impacto sobre los actores de las políticas públicas y en la opinión pública. En la práctica la experiencia más exitosa es la del Movimiento Zapatista pero no se ha podido repetir con resultados equivalentes. En Argentina se han desarrollado algunos sitios como los escraches virtuales. Ver el “Escrache al juez Oyarbide” por la demora en resolver una causa sobre trabajo esclavo, en www.diariobuenosaires.com.ar/nota2.asp?IDNoticia=18217 y www.escrache.com.ar (aunque aún esté en desarrollo). Otro ejemplo puede verse en Uruguay: http://rebelarte.ourproject.org/spip.php?article43.